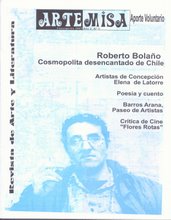En el
palacio de las flores,
los muertos
se excusan de no respirar,
viven solos
pero en
comunidad,
sin
democracia
ni tiranía,
sin versos
ni serpientes,
solo un par
de cartas escritas en mármol
que dicen
menos de lo que valen,
y un gran
hermano con sueldo mínimo
que a ratos
se pasea
con un balde
lleno de agua
o con una
linterna
y con las
piernas temblando.
Allá donde
termina el pabellón seis,
el muerto
Manuel lleva años en la misma historia,
descansar en
paz no es solo mirar la tierra,
sino también
ser tierra,
la rebeldía
se le quedó en el quirófano,
del que ninguno de nosotros
logró
sobrevivir.
A la larga,
no somos más
que un mito escondido bajo una cruz de
cobre,
un responso
de nostalgias familiares,
receptores
de lágrimas culposas,
clientes de
lo que no existe,
confesionario
de las carnes urgentes,
en busca de
perdón o silencio.
Bajo tierra
el mundo no es más que una puerta con candado abierto,
el vecino es
un anciano que no molesta,
al otro lado
hay un purgatorio abierto esperando hospedaje,
el pasaje es
un paraíso en revolución constante,
sin
esquizofrenia apocalíptica que temer,
sin odios ni
violencias que atender.
La anarquía
desconcierta hasta a los gusanos,
aquí la vida
se nos quema en la puerta del horno.