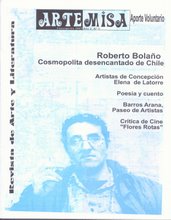El cuerpo siempre nos negó la eternidad,
y sin embargo,
continuamos frunciendo nuestros rostros
en el camino hacia la muerte.
Siempre supimos de la libertad,
pero agachamos la cabeza
en la cultura de la prisión
que nos atrapa,
que nos asesina la conducta
en la triste virtud de la occidentalización.
Cambiamos la risa por el odio,
y con odio nos reímos del que se ríe,
abrazamos la burla,
para burlarnos de los abrazos,
sin pudor ni vergüenza,
perdimos la nobleza,
y recuperamos el aliento
para mofarnos de los credos y los dioses;
aprendimos a cantar el himno de las sombras,
aprendimos de los serios
para entonar los epitafios
en las canciones fúnebres
que nacieron en la tempestad de los humanos
buscando ser alegres,
nos enseñaron a temerle a la desnudes,
a despreciar los versos
y a burlarnos de los poetas,
nos enseñaron a caminar mirando el suelo,
como si en el suelo
estuviera el mapa del pueblo
que detestamos e insultamos,
por la sola idea de tener poco tiempo
para hacer lo que haya que hacer.
Aprendimos a vivir muertos,
dejamos la conciencia en la cuna
y nos amarraron los cordones
para bailar de marionetas
cada una de las tonadas
de la sinfónica lunar
que tocan los grandes,
nuestros dueños,
nuestros amos.